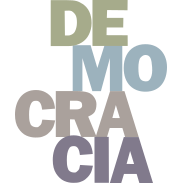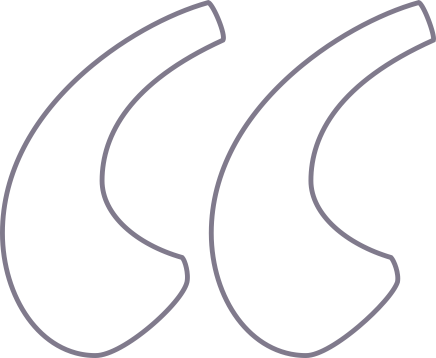
Criterio y fórmula que determina la elección de quienes desempeñan cargos públicos y la toma de decisiones colectivas. Por definición, supone que de entre (al menos dos) opciones a elegir, gana aquella con mayor número votos del cuerpo electoral. Se trata de un principio de representación porque requiere: a) verificación procedimental, en contraposición al proceso de aclamación y; b) vinculación, es decir, la aceptación del resultado por las partes. Se distingue de otros procedimientos de elección como la unanimidad, el sorteo o lotería, y la proporcionalidad.
La regla de la mayoría varía dependiendo, al menos, de dos condiciones: primero, la dimensión territorial, si es que se trata elecciones populares, que pueden ser en distritos uninominales o multinominales; y segundo, el número de votos con los que cuentan los electores. El sistema menos complejo es la elección por mayoría de un cargo, en un distrito, y donde cada elector cuenta con un voto (uninominal). El sistema más complejo es cuando se eligen varios cargos en un distrito y los electores cuentan con un sistema de voto preferente, o de voto transferible (multinominales). En estos sistemas las mayorías son mas complejas de contar. El principio mayoritario de inicio tiende a ser un juego de suma cero: quien vence en un distrito, gana todo. Pero la suma agregada de resultados puede generar mayorías absolutas y subrepresentación de minorías, o mayorías parciales o simples; por eso se buscan variantes.
Historia
Si bien, desde el siglo XVII y hasta la actualidad, la regla de la mayoría está asociada a las elecciones en las democracias, en sus orígenes era un procedimiento aristocrático. En la Atenas clásica de los siglos V y IV a.c. los cargos más importantes se elegían por sorteo. La lógica era que, si todos son iguales, todos debían tener la misma posibilidad de acceder a los cargos. Aristóteles señaló en su Política que mientras la suerte es una institución democrática, la elección es, por el contrario, oligárquica.
Casi todas las repúblicas que existieron en la antigüedad usaban sistemas de elección mixtos; algunos cargos eran elegidos por sorteo, y de entre éstos, por mayoría. Esta tradición se redescubrió en el Renacimiento en Europa. El caso más emblemático era la elección del Dux en Venecia, donde desde 1268 y hasta 1797, se usó el sistema de alternar nueve escrutinios o vueltas, entre sorteo y elección de mayoría. Este mismo sistema se usó en algunas otras ciudades, con variaciones, en Florencia, Parma e incluso Frankfurt.
En los albores de la Modernidad, los primeros teóricos del Estado fundamentaron el principio de mayoría, como Thomas Hobbes (1651), para quien la mayoría en un cuerpo político siempre representa la voz del resto. Más tarde Alexis de Tocqueville (1835) resumirá: “El imperio moral de la mayoría se funda en el principio de que los intereses del mayor número deben ser preferidos a los del menor”. La lógica de la mayoría originalmente estaba asociada a la representación legítima de cada comunidad, definida en términos territoriales (constituency) y/o funcionales (como corporación) frente a la Corona u otra autoridad tradicional, cuya legitimidad derivaba de la tradición y de Dios. Con el nacimiento de las repúblicas y la aparición de los partidos políticos adquirió la función de crear gobiernos, y se fue introduciendo paulatinamente en diversas repúblicas a la par del sufragio universal y sus subsecuentes ampliaciones. Si bien en la actualidad la mayoría de los sistemas electorales en el mundo tienden a ser mixtos, en Inglaterra y en Estados Unidos prevalece el sistema de mayoría para la elección de casi todos los cargos populares.
Tipos de mayoría
El principio de la mayoría se aplica, tanto en la elección de cargos, como en la toma de decisiones parlamentarias (por parlamentos u otros órganos legislativos), y en ambos casos pueden existir (al menos) dos variantes: la fórmula de mayoría simple (MS) o relativa y la de mayoría absoluta (MA).
Los sistemas electorales de MS otorgan el cargo a la candidatura que obtiene el mayor número de votos respecto de las otras. Ahora bien, esa mayoría variará en relación con el número de candidaturas que se presenten para el mismo cargo (v.g. la elección de diputaciones de mayoría en México); a más candidaturas, menor será el porcentaje para obtener el cargo. Hipotéticamente, si hay un cargo y 10 candidaturas, bastaría el 10.1% para obtenerlo.
Los sistemas electorales de MA son muy raros, pues exigen que el cargo lo obtenga la candidatura que haya obtenido más del 50% más uno de los votos. Hay dos mecanismos de “corrección”. El más conocido es la Segunda Vuelta, que supone que si en la primera elección ninguna candidatura obtuvo más del 50% requerido, las dos candidaturas más votadas se someten a una segunda elección, donde gana la que obtenga ese porcentaje (v.g. Asamblea de Francia de la V República). El otro es el Voto Alternativo, donde los electores deben ordenar sus preferencias de entre las candidaturas (1,2,3,…); si de entre las primeras preferencias, ninguna candidatura obtiene más del 50% de los votos, aquella con menor número de primeras preferencias cede sus votos al resto y, si de esta manera una de las candidaturas obtiene el porcentaje, se detiene el proceso; en el caso contrario, se hace lo mismo con la candidatura que precede y así subsecuentemente hasta lograr el resultado (v.g. Cámara de representantes de Australia).
En los procesos parlamentarios, el tipo de fórmula que se aplica depende generalmente del alcance de la decisión. La aprobación de algunos ordenamientos o la designación de ciertos cargos exige solamente la MS de votos de los miembros del cuerpo legislativo, mientras que la de otros, la MA, y algunos más requieren un umbral todavía más alto que el 50% más uno. Éste define lo que se denomina Mayoría Calificada (MC) y debe estar previamente especificado en las normas parlamentarias; de hecho, su definición tiende a poseer rango constitucional. Puede, por ejemplo, ser 2/3 o 3/4 del total del cuerpo legislativo. Otra condicionante que debe especificarse es si cualquier regla, MS, MA o MC, remite al número total de integrantes de la legislatura, o al total de presentes en una sesión (independientemente de si son o no todos los que conforman la legislatura).
Una variante es la Doble Mayoría, de acuerdo con la cual la mayoría parlamentaria que tome una decisión debe ser superior a cierto umbral y también corresponder a una mayoría amplia de representados. Este sistema se utiliza en el Consejo de la Unión Europea (UE), cuya decisión es cualificada cuando el 55% (17) de los estados miembros, o más, vota a favor, y éstos representan al menos el 65% de la población de la UE.
Gobierno de mayoría
En los sistemas presidenciales por lo regular un gobierno de mayoría (GdM) o unificado es cuando un mismo partido o coalición detentan el poder ejecutivo y la mayoría parlamentaria1. Mientras que, en los sistemas parlamentarios, dado que el ejecutivo no se elige directamente, el GdM sólo puede surgir de una mayoría parlamentaria simple, como sucede regularmente en Inglaterra, o de una coalición parlamentaria mayoritaria, como sucede regularmente en Alemania e Italia. Mientras que en los sistemas semipresidenciales, como en Francia, un GdM puede surgir de una mayoría parlamentaria que crea gobierno y cuyo partido también tiene la Presidencia (gobierno unificado), pero si son de diverso signo político, entonces se crea un gobierno de cohabitación.
Tiranía de la mayoría
Tocqueville identificó que en las democracias las mayorías también pueden ser despóticas. El que una mayoría pueda tomar decisiones no significa que esté necesariamente en lo correcto. Sartori señala que las democracias contemporáneas crean minorías (en plural), la regla de la mayoría electoral legitima a una de estas minorías -que han obtenido el voto mayoritario- para gobernar, y lo hará democráticamente siempre y cuando no trasgreda las leyes fundamentales (gobierno constitucional) ni desconozca a las minorías, es decir, es una mayoría limitada. En las democracias, una mayoría está legitimada para gobernar siempre y cuando no trasgreda las leyes fundamentales ni desconozca a las minorías. La tiranía de las mayorías es una fuerza incontrolable que, de la mano de un gobierno despótico, puede ir en contra de los propios derechos de aquella.
Bibliografía
Barrientos del Monte, F. 2019. La Segunda Vuelta Electoral. Orígenes, tipología y efectos. Toluca: IEEM.
Chiaramonte, Alessandro. 2005. Tra maggioritario e proporzionale, L’universo dei sistemi elettorali misti, Bologna: Il Mulino
Colomer, Joseph M. 2004. Cómo votamos. Los sistemas electorales del mundo: pasado, presente y futuro, Barcelona: Gedisa.
Nohlen. Dieter. 2015. Gramática de los sistemas electorales, Madrid: Tecnos.
Pasquino, Gianfranco. 1997. I sistemi elettorali, Bologna: Il Mulino.
Reybrouck, David Van. 2017. Contra las elecciones. Cómo salvar la democracia. México: Taurus.
Sartori, Giovanni. 1988. Teoría de la democracia. 1. El debate contemporáneo. Madrid: Alianza
1 Véase Relación ejecutivo-legislativo en sistemas presidenciales en este mismo Prontuario